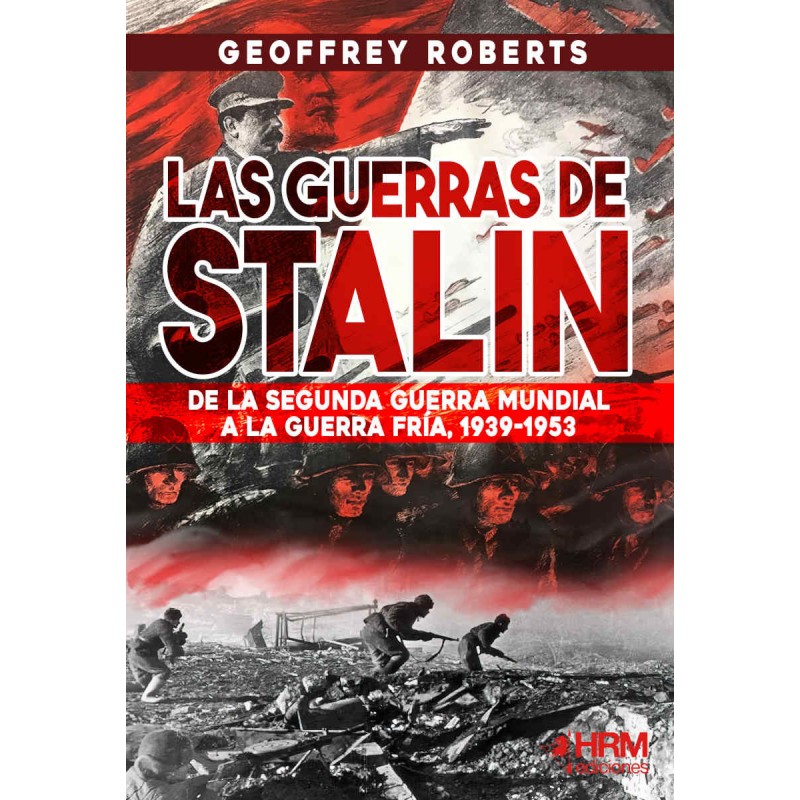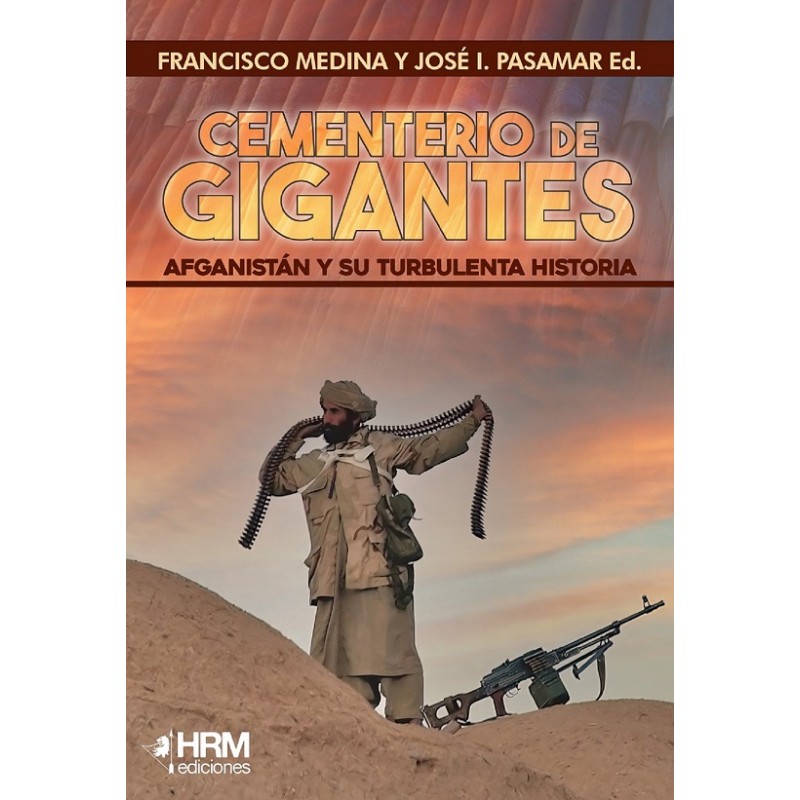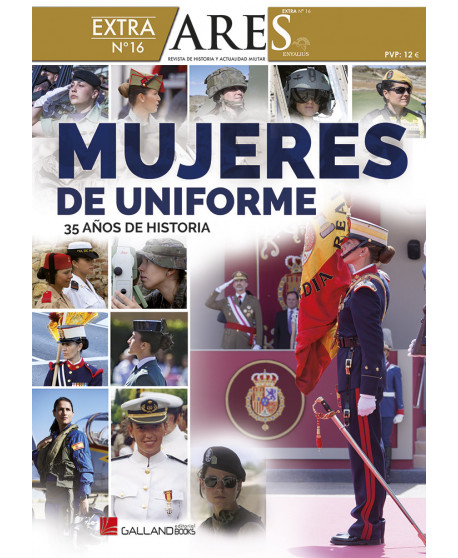Una de las cosas que más sorprende de la actitud general ante los crímenes terroristas es el bajo nivel de las respuesta de la gente, sean público o sean responsables políticos o institucionales. Normalmente todas las bocas se llenan de la palabra “condena” en casi todas sus variantes y tonos, y con toda clase de adjetivaciones hiperbólicas. No es de extrañar. La violencia de un atentado dispara los resortes de las emociones más intensas. Pero lo que en la gente común es disculpable, se convierte en censurable si quien se expresa es un responsable institucional, o un analista o un político. Porque es necesario mirar fríamente al terrorismo, sin pasiones, para comprender en su integridad el carácter del fenómeno, los intereses que efectivamente se sitúan en su entorno y las tremendas implicaciones que significa para todos.
El terrorismo es una práctica socialmente criminal y políticamente reaccionaria. Con independencia de ideologías y opciones políticas, en esto no ha de haber engaño, los crímenes terroristas no se dirigen ni contra la derecha, ni contra la izquierda, en particular: se dirigen contra todos, en general. Y ante eso, la tarea de todos frente al terrorismo, aunque más especialmente de las autoridades, ha de ser la más tradicional, la más antigua y la más trascendental de todas las tareas propias de una sociedad civilizada: restablecer los derechos dañados –o, al menos, paliar los daños causados- y hacer justicia. Pero sobre todo esto último: hacer justicia. A estas alturas, no tiene sentido seguir condenando los atentados. Lo que hay que hacer, cada uno en su nivel, es incrementar el nivel de exigencia de justicia. Para las víctimas, sin duda, y para la sociedad, victima impersonal pero no menos importante.
España ha padecido este año una ofensiva terrorista procedente del integrismo islámico que se ha unido así a la perenne ofensiva terrorista que recibe nuestra sociedad del nacionalismo independentista vasco desde hace muchos años. Unos hechos en los que ambos terrorismos hasta pudieran haber actuado, si no juntos, si en alguna clase de connivencia. Por eso, ante los hechos acaecidos el 11 de marzo de 2004 en Madrid, y ante los hechos sucedidos en muchas partes de nuestro país en los últimos años, se hace necesario realizar una profunda reflexión, una reflexión sobre los riesgos que amenazan a nuestra sociedad y a nuestros derechos. Una reflexión sobre el mejor modo de hacer frente a tan grave amenaza para la vida y la convivencia. Pero una reflexión que también se ha de hacer sobre lo que entendemos por dignidad de la persona y sobre los contenidos, la realidad y el destino de nuestra democracia. Una reflexión a la que se deberían sumar todos los integrantes de nuestra sociedad, partidos políticos, sindicatos, instituciones, sociedad civil y ciudadanos en general. Una reflexión, en fin, sobre el reto que significa la amenaza terrorista, proceda del nacionalismo, especialmente el vasco, o de esa otra forma de integrismo que es el islamismo.
A veces historia y destino se coinciden en un tiempo y un espacio únicos, conformando el ámbito de lo que habitualmente consideramos momentos decisivos para la humanidad. Momentos difíciles en los que graves problemas nos exigen adoptar las más serias y resueltas decisiones. Momentos de gran trascendencia, momentos de importancia trascendental. Momentos tales como lo fueron en nuestra historia el 19 de marzo de 1812; el 11 de febrero de 1873, el 14 de abril de 1931 o el 29 de diciembre de 1978. Tal me parece que se nos presenta ahora, en este terrible comienzo del siglo XXI, la amenaza terrorista avistada el 11 de marzo. Una amenaza doble en nuestro caso y muy grave. Especialmente en las vascongadas, donde la confluencia de islamismo y nacionalismo puede llegar a deparar horrores difíciles de imaginar. Porque el problema no es sólo el de este o aquel atentado, por cuanto, resuelto o no el crimen, en términos de captura los responsables, el problema tiene implicaciones más profundas y exige un mayor y mejor análisis.
La dimensión internacional que ha alcanzado el fenómeno del terrorismo en España tras los atentados del 11 de marzo de 2004, no puede hacernos perder de vista las singularidades específicas del terrorismo en España. Unas peculiaridades que tienen que ver, sobre todo, con la insuficiencia y la debilidad de nuestro sistema de libertades, en general, y particularmente en zonas como Cataluña y País Vasco, más señaladamente. En Vascongadas, pero también en otras partes de España, muchas personas sufren desde hace tiempo la limitación y restricción de sus derechos a la libertad y a la igualdad. Y, dicho sea sin dramatismos innecesarios, en el País Vasco también está amenazado el derecho a la vida de muchos. Allí, muchas personas, hombres comunes, son marginados, perseguidos, incluso atacados y hasta a veces asesinados. La mayor parte de las veces se trata de agresiones y crímenes cometidos contra quienes no son nacionalistas, contra quienes más críticos se muestran con el nacionalismo. Y, realmente, ha de insistirse en que nadie puede encontrar ningún motivo de orgullo, nadie, en lo que pasa en el País Vasco. Nadie puede hallar ningún motivo de satisfacción, pese a las habituales demostraciones de falsas alegrías del muchos nacionalistas, vascos o no, cada vez que la ETA consuma un crimen.
Desde el debate constitucional de 1978, España no se había visto puesta tan delante de los grandes asuntos que constituyen los ejes básicos de la Política con mayúsculas: la libertad, la igualdad, la vida de las personas y su seguridad. El reto terrorista del nacionalismo, al que ahora se ha de unir el desafío del terrorismo islámico, es un asunto de este rango por los bienes que amenaza y por los valores que pone en riesgo. Porque podemos mejorar el índice de empleo, podemos incrementar la riqueza nacional, y podemos elevar la renta per cápita de la ciudadanía y ser, al mismo tiempo, injustos e insuficientes en lo que se refiere a los derechos fundamentales de muchos españoles y a su protección. Si así sucediese, pese a las benignas apariencias que se quieran figurar algunos, no tendremos más remedio que reconocer que así, a la larga, fracasaremos en la libertad y en la dignidad de las personas y, por tanto, fracasaremos como sociedad civilizada.
Desde la aprobación de la Primera Constitución democrática de España, el 19 de marzo de 1812, la libertad, la igualdad, la justicia y la prosperidad, han constituido los grandes ejes de la política nacional. Que "los hombres son iguales", que "el gobierno debe ser representativo y ha de gobernar la mayoría", "libertad o muerte", fueron las consignas bajo las que combatieron los constitucionalistas españoles, liberales, demócratas y republicanos, desde 1812 hasta nuestros días. Y no se trata solo de frases más o menos ingeniosas. No se trata sólo de teorías más o menos bellas y vacías. En su nombre, millones de españoles lucharon y murieron durante los últimos doscientos años, porque esas ideas han venido configurando la perspectiva deseada por la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Una perspectiva en la que coincidimos con las demás naciones civilizadas, la perspectiva abierta por lo que podríamos llamar la gran promesa de la modernidad: que todos los ciudadanos han de participar de los derechos inherentes a la dignidad de la persona en términos de igualdad, y con plenas garantías para su libertad y su vida.