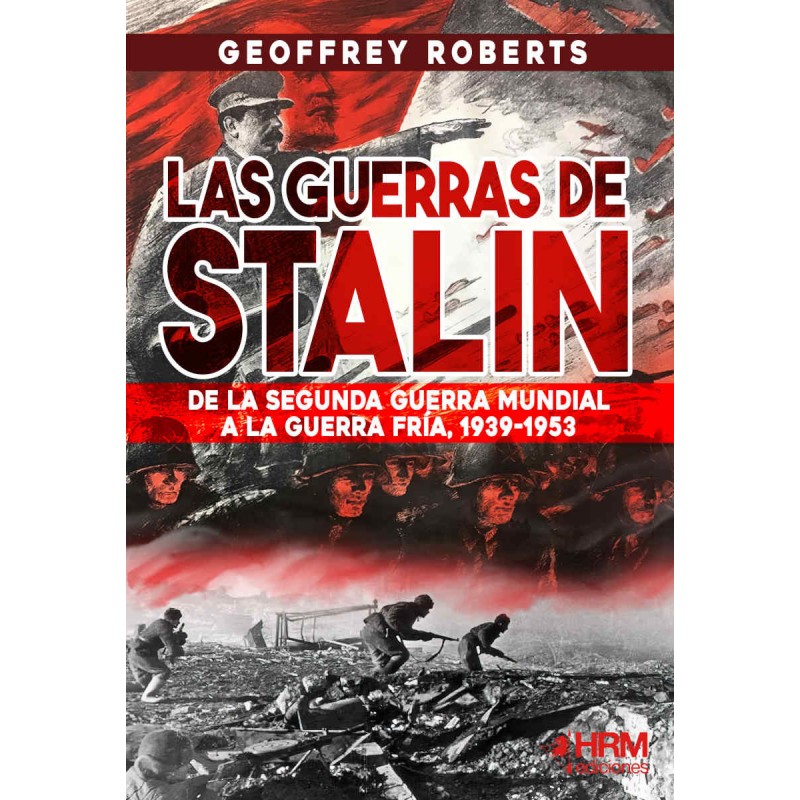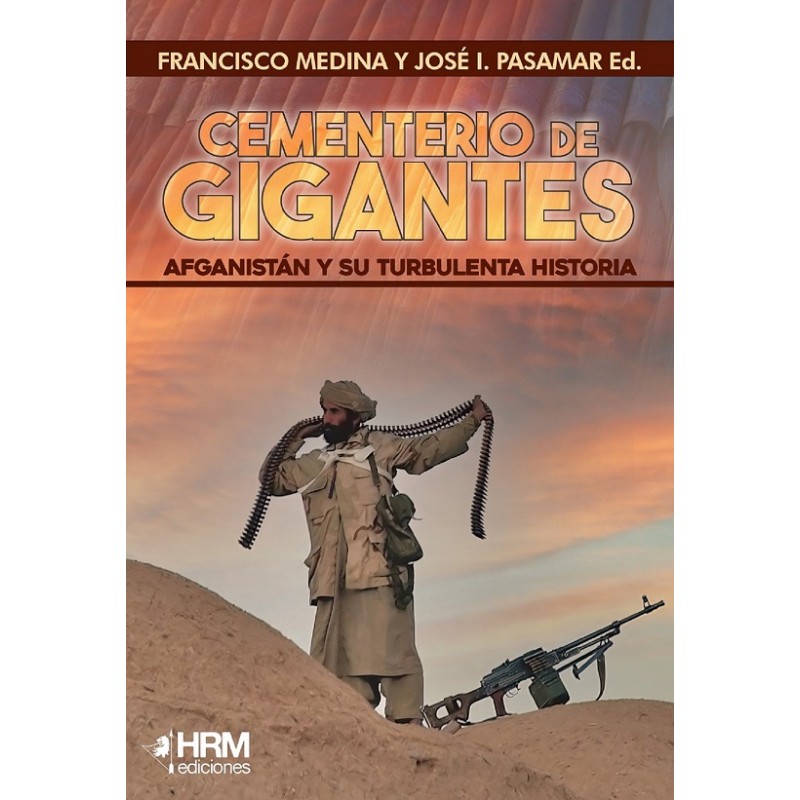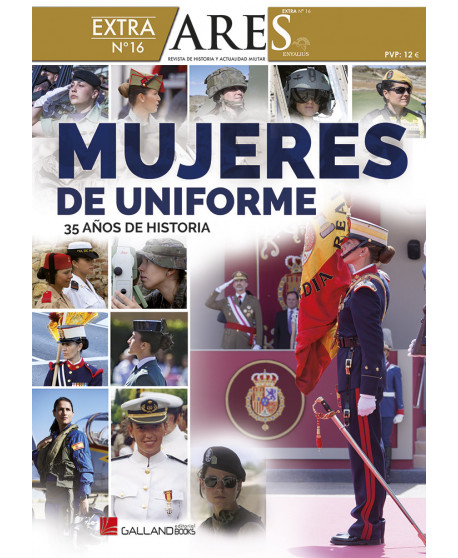Un mendigo caminaba sin rumbo por un sendero de la selva. Alto, un poco encorvado, la piel tostada por el sol, cara de enfermo, ojos azules que tenían una mirada triste. Casi no recordaba su infancia; creía que su vida había comenzado a los 18 años en la ahora lejana Caracas.
Se llamaba Juan de Dios Morales. O eso creía recordar. Vestía una vieja casaca de soldado del ejército libertador, pantalones de arriero y alpargatas deterioradas. Llevaba una vara fina en el cinto, como pretendiendo ser una espada de mortal filo.
En efecto, fue soldado en el glorioso Ejército Libertador: recorrió muchas leguas, desde los Andes venezolanos hasta el altiplano boliviano. Era sargento de infantería. Al ritmo que habían luchado, pareciera que la guerra no acabaría nunca; muchos soldados rezaban para que los malditos realistas se fueran de América para poder descansar y ver a sus familias… o lo que quedaba de ellas. Juan de Dios era uno de ellos. Desde 1813 no había parado: Araure, La Puerta, La Victoria, Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho… Juan de Dios decía que ellos no eran militares de cuartel, sino “militares sin cuartel”.
Pero un buen día se acabó la guerra. Estando en el Departamento de Quito (1), llegó un decreto del Presidente de la República de la Gran Colombia, el Libertador Simón Bolívar, licenciando a numerosos combatientes, y él era uno de ellos. No sabía qué hacer, no conocía otro arte que no fuera el de la guerra. Sólo sabía manejar el sable, cargar a bayoneta al enemigo, disparar un rifle, dar órdenes... recibirlas… nunca aprendió otra cosa. Mucho menos podía comenzar a vivir.
Se dedicó a robar. Con un pistolón y su casaca azul, esperaba amenazante en los caminos a sus víctimas. Los despojaba de cuanto llevasen encima. Llegó a ser un reconocido salteador de caminos. Lo buscaron, lo rastrearon, pero él se escapaba. Y reaparecía en otra parte, en su nuevo “oficio”. Pero aun robando, no lograba conseguir lo suficiente para vivir; como no le enseñaron el verdadero valor del dinero, lo malgastaba en aguardiente o en mujeres.
Un día nublado lo encontraron durmiendo en el recodo de un camino que conducía a Quito. Lo apresaron. Estuvo dos años recluido en una oscura celda, hundiéndose cada día más en la lúgubre cárcel donde estaba. Llevó la misma sucia casaca, ni siquiera permitió que se la lavaran. Más flaco, más pálido y más inestable, sus carceleros esperaban un desenlace inevitable: o se moría de hambre o se volvía loco.
La guerra entre la Gran Colombia y Perú (2) le devolvió la libertad: al saberse que había sido soldado del ejército, lo reinsertaron para que luchara contra el nuevo enemigo. Perú reclamaba una porción de territorio a la Gran Colombia, y ésta se negó. El presidente peruano La Mar llamó a la guerra e invadió por el sur. Bolívar, al saberlo, nombró al que más tarde llamaría “el mejor de sus generales”: Antonio José de Sucre, el celebérrimo Gran Mariscal de Ayacucho.
Sucre tenía una reputación de excelente soldado y gran líder, pero todos los que habían estado bajo su mando decían que no inspiraba maldad. Más bien, que lograba sacar a relucir lo mejor de cada soldado, no sólo como combatiente sino como ser humano. Hasta se decía que el mismísimo virrey La Serna, prisionero en Ayacucho, estaba subyugado por la singular personalidad del Mariscal.
Pero volvamos con Juan de Dios. Se le aseguró que sería liberado si combatía con bravura… y si volvía con vida.
Luchó con denuedo, como en los días gloriosos del pasado. Su acción más destacada fue la del Portete de Tarqui (3), donde cargó con veinticinco hombres a punta de bayoneta, salvando a muchos soldados, incluido el oficial al mando de su escuadrón. Éste, agradecido, lo recomendó al mismísimo Mariscal Sucre, quien le devolvió el grado de Sargento en persona, en el mismo campo de batalla.
Así fue que conoció al Gran Mariscal de Ayacucho. Todo lo que había oído de él era cierto: le pareció un militar muy noble y caritativo, muy distinto a los otros. Y vaya que vio a muchos: Francisco de Paula Santander, José Francisco Bermúdez, José Laurencio Silva, José Prudencio Padilla, Juan José Flores, al mismo Bolívar... todos estrictos, severos, autoritarios, incluso algunos crueles... pero no se podían comparar con Sucre. Esa visión le quedaría grabada por el resto de su vida.
Pero su dicha duró poco: lo volvieron a retirar del ejército. Ya no había más guerras, excepto la que estaba por venir, que era la peor: la guerra civil. Quedó como al principio, sin saber cómo vivir. Malgastó sus dineros, de nuevo. Cuando quedó sin un centavo, pensó en robar de nuevo, era lo que había aprendido en aquel paraje solitario de la sierra ecuatoriana. Pero una extraña sensación lo invadió. Recordó al mariscal, su figura, su honradez, su sencillez. Y recordó lo que le había dicho después de la batalla de Tarqui: “Sargento Morales, es usted muy valiente. No use esa valentía para herir a los demás”. Pues Sucre supo que había sido bandolero. Y esa vez, no halló qué decir. Quebró la cabeza y se retiró, abatido.
Con la imagen de ese recuerdo, decidió no robar, sino mendigar.
Primero mendigó en la ciudad, luego se fue por los caminos. Recorrió los mismos caminos por donde había escapado en sus tiempos de bandolero, pero ahora no robaba. Lo poco que recibía se le iba en comida y en aguardiente, su gran vicio. Pero sabía que no podía beber como antes; que tenía que comer. Y lo hizo. Dormía en cualquier parte: en el suelo, en bancos de piedra, en las laderas de los caminos...
Decidió ir a Colombia. Allí la gente tiene más plata para dar a los mendigos, pensó. Y fue poco a poco, lo que le permitían sus piernas. Cada vez el camino se hacía más empinado, más cuesta arriba. Maldita sierra, maldita cordillera, maldita vida.
Un día, cansado de caminar, se detuvo en plena selva de Berruecos, justo en la frontera de Ecuador y Colombia. Frontera absurda, ya que no había gran diferencia. El paraje del lugar le causaba terror. Ya estuvo allí una vez, camino de libertar Quito. Esa vez se sobrecogió, porque la selva se hacía más densa y oscura a medida que penetraban en ella. Además, sabía de fuente cierta que el camino era peligrosísimo, por los bandoleros profesionales que pululaban por la zona y que ni él mismo fue capaz de desafiar en sus tiempos de ladrón. Se levantó, presa de ese recuerdo, y caminó más adelante, para buscar un sitio un poco más despejado.
En eso estaba, cuando vio que un jinete se acercaba en sentido contrario. Vestía con un sobretodo de paño negro, botas de montar y un sombrero de jipijapa bastante gastado. Montaba un caballo bayo. El mendigo recurrió a su fórmula habitual para pedir monedas: “Una limosnita, por el amor de Dios...”. El jinete paró, metió las manos en los bolsillos y sacó unas cuantas monedas.
“Tome, buen hombre”.
El mendigo alargó la mano para recibirlas, y le vio el rostro al jinete. Le pareció conocido, pero no supo acertar dónde lo había visto.
“¡Dios se lo pague, señor!”
El jinete se incorporó en su cabalgadura y reanudó su camino. Mientras se alejaba, el mendigo lo contempló a él más que a las monedas: “¿Dónde lo he visto?” Cuando el caballo se perdió de vista, el recuerdo le vino de lleno: “¡Virgen Santa! ¡Si era el mariscal Sucre!”. No acababa de reponerse de la emoción, cuando escuchó un disparo en las cercanías. Con habilidad, se escondió detrás de un árbol. Estuvo allí un rato. Vio cómo tres hombres de muy mala catadura pasaron frente a él, camino al norte, a Pasto. Estaban armados con rifles, y uno de ellos estaba humeante. No había dudas: mataron a alguien.
El mendigo sólo salió de su escondite cuando sintió a los forajidos lejos. Se dirigió hacia el lugar donde escuchó el disparo. A lo lejos reconoció el caballo bayo. Corrió hacia él, y pudo distinguir el cuerpo del mariscal, inerte, con una estrella de sangre en la frente. No podía creerlo: el mariscal, el mismo que había visto hace un año en Tarqui, el mismo que hacía unos momentos le había dado unas monedas, estaba muerto (4). Miró hacia todas direcciones, sin saber qué hacer. El mundo le daba vueltas. Lloraba y reía al mismo tiempo. Corrió hacia todas direcciones, desorientado, hasta que se topó con unos viandantes. “Pobre loco”, se decían éstos, hasta que el mendigo los vio y les contó con voz alterada lo que había visto. Los llevó al sitio. “Allí, allí esta mi mariscal, muerto muertito, muerto muertito”, gritó. Los viajeros lo comprobaron y, aterrados, llevaron el cuerpo hasta el puesto fronterizo más cercano, que era el de Ecuador. También llevaron consigo al mendigo, casi a la fuerza.
Los militares del puesto enviaron el cuerpo de Sucre al pueblo más cercano y al mendigo lo dejaron preso, creyendo que él había sido el autor del crimen, hasta que éste, en un momento de lucidez que aún le quedaba, les contó acerca de los bandoleros que vio. Los gendarmes, al oírlo, se limitaron a decir: “Ya no podemos entrar a Colombia, que se encarguen los colombianos de eso”.
La muerte de Sucre cambió a todos.
Cambió a Ecuador, pues se reafirmó en su independencia de Colombia (5).
Cambió a su esposa y a su hija, quienes se convirtieron en fieles guardianas del recuerdo del mariscal.
Cambió al Libertador, pues lo volvió más viejo y más triste, y le aceleró la muerte. “Ha muerto el Abel de Colombia”, dicen que dijo, desgarrado por la noticia. Murió 6 meses después.
Cambió a sus asesinos, pues uno de ellos casi se vuelve loco cuando vio en la Plaza Mayor de Bogotá el alma en pena del mariscal.
Y también cambió al mendigo, pues él, que sufría de una torturante cordura, no recuperó la razón. Vivió el resto de sus días en un manicomio en Quito, medio atendido, con comida y techo asegurados, recordando cada vez que podía al mariscal, a “su” mariscal. Los demás locos y todos en el manicomio le decían, en burla, “el edecán del mariscal”, título que se tomó hasta con dignidad.
No simulaba batallas, no daba muestras de violencia, al contrario: una extraña y absoluta calma se apoderó de él. Quizá obtuvo, en la locura, la tranquilidad que necesitaba su alma.
Lo último que se supo de él fue que había muerto de cólera morbo. Murió en su cama, con su quieta locura, con sus ojos azules apagados por la víspera de la muerte. Dicen que sus últimas palabras fueron: “Adiós, muchachos. Me voy a reunir con mi Mariscal”.
Murió con una sonrisa. Y su alma fue en busca del mariscal, allá en Berruecos.
NOTAS:
(1) Actualmente Ecuador
(2) Entre 1828 y 1829.
(3) 27 de febrero de 1829, donde Sucre venció a La Mar.
(4) 4 de junio de 1830
(5) Ecuador se declaró independiente de la Gran Colombia en mayo de 1830
Si quieres comentar este Microrrelato entra en su foro de discusión