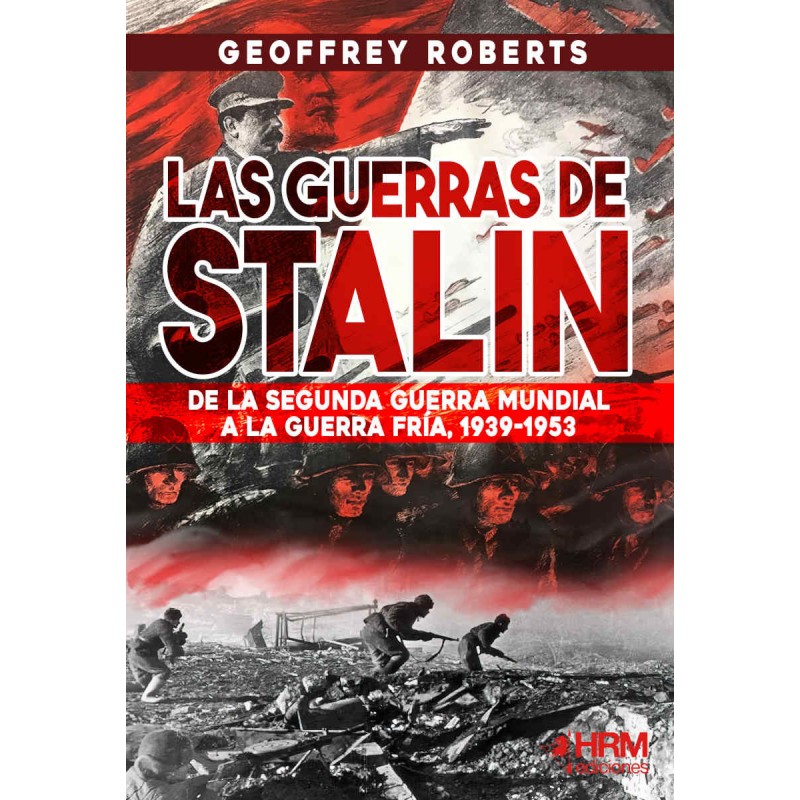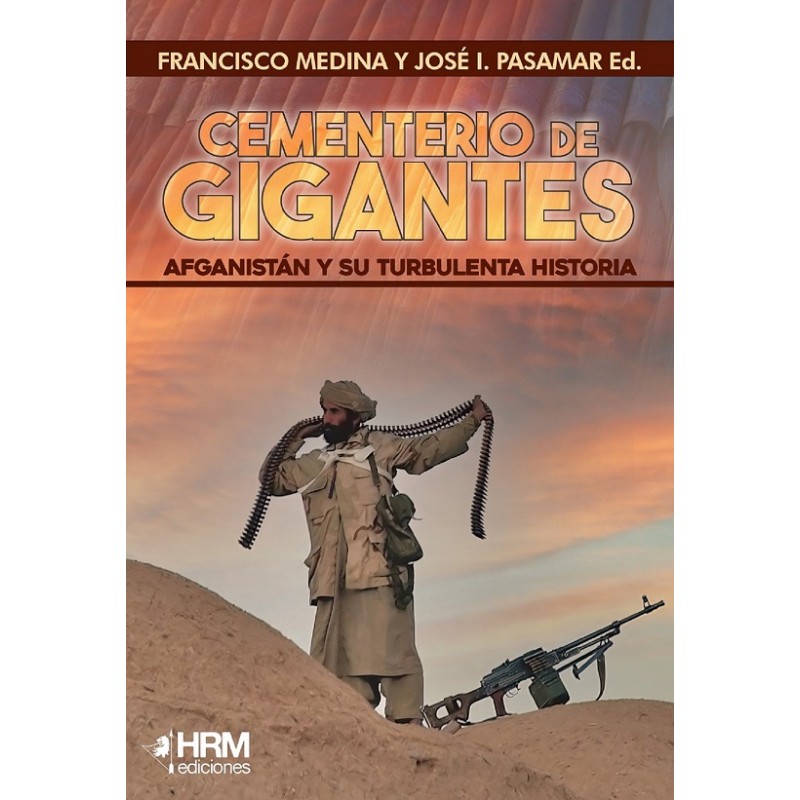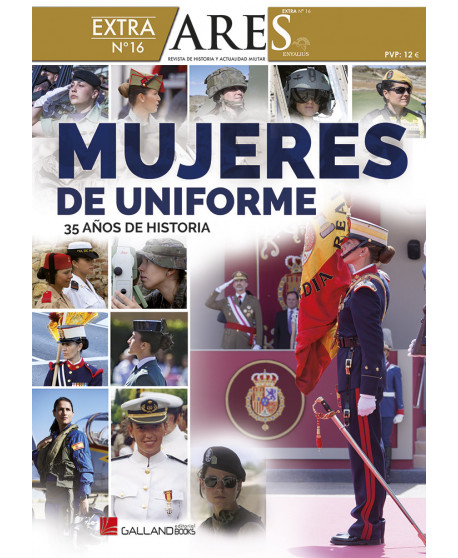Amigo y señor leal,
de quien todo bien se espera,
si queréys que os cuente el mal
y trabajo desigual
de la vida de galera,
notad bien lo que prosigo,
que para salir sapiente
es menester juntamente
que estéys diez años comigo
recibiendo este presente.
La vida de la galera muy graciosa y por galán estilo sacada (Mateo de Brizuela, 1603)
Huélgate, oh querido lector, de no verte en tu vida herrado al banco de una galera como este pobre pordiosero que te habla, de nombre Felipillo Pérez... Excusen vuestras mercedes que me presente de tan sombrío modo, pero después de verme por un largo año remando en las galeras sicilianas de mi buen rey don Felipe IV, es menester que a todo aquel que leyere esta memoria prevenga de las grandiosas desventajas de ser esclavo del rey nuestro señor en su variante de galeote, que como dijo fray Antonio de Guevara en su Arte de Navegar: “la vida de la galera, dela Dios a quien la quiera.”
Pero mejor les cuento antes algo a vuecencias de cómo un mozo hijo de lebrijano como yo acabó vendimiando en la isla de Sicilia, robando por cuenta de otros en una cuadrilla de fieros bandoleros, y por último echado al remo entre sollozos. Todo vino de familia, pues mi estimado y difunto padre, que afincóse en la isla en tiempos de Osuna el Grande, de quien él era criado, empecinóse a troche y moche en que me hiciera monaguillo para meterme luego a fraile capuchino –de los que tantos hay en Sicilia como bandoleros, casi igual, voto a Cristo, que en Cataluña, como pude más tarde comprobar–.
Ya pueden suponer vuestras mercedes la gracia que me hacía a mí la idea de lucir sotana y tonsura, así que llegado el momento de la verdad, me dije que a capuchino se metía Belcebú, y me eché al monte, presto a ganarme el pan de más diligente modo, con tal suerte que caí en las redes de Francesco Taraffa, insigne pícaro y bandolero que usó de mí para sus tropelías. No es mi deseo extenderme aquí. Basta con mencionar que me vi envuelto en grandes robos y rapiñas, y que vi deschapar a más de un pobre desdichado que osó plantar cara a los rufianes. Pero como decían en España, a todo puerco le arriba su San Martín, y Taraffa no iba a ser menos.
El caso es que, a mis diecisiete años recién cumplidos, andaba yo tan campante por las callejuelas de Palermo acompañado del Taraffa, cuando fuimos sorprendidos por una crecida gurullada de alguaciles. No era yo mozo valiente, antes todo lo contrario, y me dejé atrapar sin meter mano al espadín de juguete que llevaba al cinto para dármelas de bravo. Tampoco anduvo el Taraffa muy valentón ese día. Como se nos había advertido no pocas veces, y entre nuestras “pobres” víctimas contábanse el señor arzobispo de Palermo, a la sazón virrey de Sicilia toda, Juanetín Doria, y otras personas de calidad, el pícaro acabó desjarretado entre espantosos alaridos, y me vi yo irremediablemente condenado a galeras, que si en tiempos del buen Carlos V no podía echarse al remo a mozos de mi edad, no andaba la monarquía sobrada de brazos libres en el año de 1640.
Pobre de mí, la tonsura que no recibí de los capuchinos me la dieron entonces en una oscura prisión de Messina, donde fui rapado por completo. Muy a cuento viene aquí ese verso de Quevedo que decía “háseme vuelto la cabeza nalga, antes greguescos pide que sombrero.” Imaginen vuecencias el ridículo que hube de pasar. Y luego me llevaron a mi verdadera cárcel: la galera Patrona de Sicilia, hermoso vaso de 26 bancos, un fanal, y estandarte real en el árbol mayor cuyo capitán era don Enrique de Benavides, cuatralbo de la escuadra. Acabe así, herrado entre los más de 300 forzados que bogaban a bordo, vestido de tela sucia; jubón de paño sobre una camisa, y unas calzas viejas, rodeado de hombres tan amenazantes como deshechos por la dureza de la vida de a bordo.
La escuadra de Sicilia andaba aquellos días en reparaciones, pues acababa de retornar de Nápoles tras un choque con la armada francesa del almirante-arzobispo Henri de Sourdis, que no pocos galeones nos había abrasado en Guetaria, el hideputa. Es cierto, crean vuestras mercedes lo que escribo; tenían los franchutes un almirante con mitra que oficiaba de día y que de noche despachaba cristianos al infierno. No pienso que sea gran indignidad, pues bien teníamos nosotros de general en Flandes al Cardenal Infante Fernando, que lo mismo descabezaba holandeses calvinistas que arcabuceaba franceses católicos; y voto a Dios que unos y otros no somos tan diferentes. Incluso con temibles turcos llegué a trabar amistad en la patrona de Sicilia, y aseguro que pese a despreciar el rico tocino son gente de hígados, y leales cuando quieren.
Mas no les haré disquisiciones religiosas, así que continuó con mi triste historia. Decía que tras llenar las galeras de ladronzuelos, apóstatas, blasfemos, bígamos y otras pobres gentes de bolsillo menguado, nuestro general don Francisco Mejía, hermano del marqués de la Guardia y caballero del hábito de Santiago, mandó zarpar toda la escuadra rumbo a la ciudad de Nápoles, donde habíamos de embarcar, junto con las galeras de la escuadra de allá, un respetable ejército de soldados viejos venidos de Milán, Alsacia y otros frentes de guerra, que llevaba por cabeza al marqués de Leganés, Marte vero, pese a lo que zumben sus descreídos émulos, que no son pocos. Murmurábase a la sazón en la cámara de boga, bajo el tendal de cañamazo, que los catalanes se habían rebelado, y que íbamos a convoyar socorros para un ejército que se organizaba en Aragón. Mucho se holgaron algunos de los catalanes que teníamos a bordo, fantaseando con la patrona tomada de los franceses, y ellos libres y de vuelta en sus casas.
Obviaré relatar a vuestras mercedes las ocurrencias de la travesía que me llevó a la ciudad partenopea, y de allí a la vieja España, mas imaginen que de mí quedaron solo piel y huesos, porque toda la comida que se nos daba a los galeotes era, una vez por día, un cazo de hedionda calderada de legumbres, y un bizcocho duro como la roca. Añadan a esto que en las galeras evacúa uno en el banco mismo donde rema, y que ocupaba yo –pobrecillo de mí–, el peor lugar en él, pegado al casco, con lo cual me partía el espinazo cada vuelta de remo que daba el boga adelante que lo asía por el extremo, un turco fiero y enorme al que llamaban Sansón. Además, teníamos por cómitre a un gran hideputa de nombre Juan Bautista Hernández, sujeto de facha porcina, hechura del ruin rey Herodes más que del buen Juan el Bautista, porque nos azotaba con especial empeño a los mozos enclenques con su látigo de cuero. Voto a Dios que ese pérfido pagó, como se verá, pero antes hizóme sufrir de lo lindo.
Siguiendo con el viaje, pasó lo que parecióme una eternidad antes de que avistáramos el Cabo Carbonera, en el extremo sur de Cerdeña, y una eternidad más larga aún antes de que al fin echásemos el ancla en el bullicioso puerto de Denia, donde con gran algarabía desembarcóse a Leganés con sus tercios y los muchos caudales que traían de Italia. Corrió voz ese día en la cámara de boga de que estaba nuestro ejército bloqueado en la antiquísima Tarraco por la escuadra del almirante Sourdis, y que uniríamos fuerzas en los Alfaques con las escuadras de España y Génova para entrarles gentil socorro a los sitiados que con el afligido príncipe Botero, Condestable de Nápoles, continuaban vivos solo merced de los herbajes que crecían intramuros y de las mulas del tren de artillería. Fue esta notable función, en la que me vi además muy favorecido de la fortuna; libre al fin del tormento que era la vida del galeote, y llenos los bolsillos de reluciente oro azteca. La referiré, por ello, con todo lujo de detalles.
Grande armada se juntó en Los Alfaques para el socorro, pues reunidas al fin a 2 de julio de 1641 las escuadras de España, Nápoles, Sicilia y Génova, el número de galeras que tapizaban el oscuro mar azul del amanecer ascendía a 41, más 8 livianos bergantines de Mallorca. Era hermoso espectáculo ver tan diversas empavesadas y estandartes; henchidas las velas, y creciente el Sol a levante. Navegaban juntas las galeras capitanas, viniendo por cabo de toda la armada don García de Toledo, marqués de Villafranca, que cual su osado abuelo en la Malta cercada por el Gran Turco, pensaba socorrer la plaza a toda costa, la bloqueara con sus galeones el arzobispo de Burdeos o la flota persa entera del cruel rey Jerjes que fue desbaratado en Salamina. Ocupaba yo por entonces el oportuno puesto de tercerol en el remo, con un rebelde catalán llamado Huguet a la derecha, seguido del fiero Sansón.
Tras varios meses de apalear sardinas a lo largo del Mediterráneo me las daba yo de entendido pese a ser mocetón, que a poco parecía que llevase en mi puesto desde los tiempos del ilustre siciliano Roger de Lauria o, si me apuran, desde la época de Hannón el Grande y los cartagineses. Nos dieron además a los remeros, la víspera del combate, doble ración de guisote y media azumbre de vino áspero, con lo cual mi soberbia suplió con creces el miedo que me agarrotaba los brazos. Nos hallábamos ya en aguas tarraconenses, cuando me dijo el tal Huguet que a él y a otros desgraciados los habían apresado en cierta villa de nombre Cambriles, y que grande suerte tenía, pues casi todos sus cófrades yacían a esas horas bajo dos palmos de tierra en una fosa, mientras que él bogaba de bruces a las manos de sus camaradas franceses, que iban a liberarlo y volverlo a su casa.
Apostilló el Sansón en lengua franca que, puestos a verse libre, mejor desherrarse y tomar el control del vaso para poner proa a Argel, como hicieron los forzados de la galera Santa María en un combate frente a Génova tres años ha. Vínome a la cabeza, por lo dicho, el temible Uchalí, mozo calabrés que de cautivo en una galera turca del terrible Barbarroja pasó en pocos años a capitán y acabó de Gran Almirante de la flota otomana, rodeado de bellas mujeres en un fastuoso harén. Era yo muy afecto por entonces al servicio del rey nuestro señor, pero entenderán vuestras mercedes que si apareciere el Gran Turco y me hacía almirante a cambio de apostatar, decía yo que tonto el último. Mas de turcos o berberiscos vi pocos en la mar; solo algún escualo argelino que ahuecó el ala ante la tamaña afluencia de velas que traíamos.
Tuvimos algún reposo en las horas que precedieron al combate para estar frescos luego, pero juro a vuecencias que llegado el momento de la verdad remamos como si en ello nos fuera la vida. “¡Ropa fuera, chusma!”, bramó el porcino cómitre. “¡Calar remos a una!”. Teníamos ya a la vista la mole sombría de Tarragona, y en verdad apabullaba el espectáculo, pues barraba el paso a nuestras galeras una extensa media luna de colosales galeones franceses que emergían en el mar cual castillos de madera y cabos, dispuestos a echarnos a fondo sin miramientos. Llenaban sus galeras, además, los huecos que había aquí y allá en la larga línea, prestos unos y otros a no dejarnos el paso franco.
Marcaba el sotacómitre el ritmo de boga con un silbato, e iba en aumento. A poco estuve, voto a Cristo, de morirme por falta de respiración. Huguet tenía el rostro descompuesto, cual si lo ahorcaran de un árbol como a un compadre suyo catalán. Como si nada bogaba el Sansón, experto en tales lances. Crujía la galera entera, y llegó de pronto a nuestros oídos un ruido como de paños rasgados, que indicó el Sansón ser de balas de cañón. “Bogad, malditos, bogad”, mugió el cómitre Hernández, dispensando latigazos a diestro y siniestro. Una andanada gabacha sacudió la patrona, y a más de uno crispósele el compungido semblante. A tales alturas yo bogaba con todas mis fuerzas, y solo llegué más tarde a oír que una docena de galeras nos habíamos escabullido como liebres por en medio de los galeones franceses, cuyos marinos nos miraron pasmados, no pudiéndonos impedir cumplir nuestra misión.
Recobrado algo del numantino esfuerzo, advertí yo que se escurría mucha sangre por la crujía, o sea que nos habían dado de lo lindo, pero la jugada habíale salido bien al de Villafranca, que yendo toda la armada en la derrota de Barcelona, en el instante último había ordenado un viraje a favor del fresco levante que soplaba de mañana, tomando impulso de frente contra los franceses, a cuyo almirante dejó con un buen palmo de nariz. Pasamos 11 galeras y 5 bergantines, todos llenos de bizcocho y otros víveres para la gente del príncipe de Botero. En cuanto al resto de la escuadra, Sourdis se cobró en ella lo que nos quería dispensar a nosotros y no pudo, y dióles tales rociadas que hubieron de volver popas y tomar fondo hacia Tamariz. A la sazón nos cogieron la San Felipe, en la que iba el secretario del marqués, y el genovés Juanetín Doria, almirante de Génova y pariente de mi viejo amigo el arzobispo de Palermo, salió con su vaso alanceado y no se fue a pique por tener de su parte la Divina Providencia.
Feliz lance hubiera sido este si aquí se acabara la historia, pero el tornadizo Dios Eolo, que lo mismo nos favorecía a nosotros que a los gabachos, argelinos u holandeses, nos la jugó bien esa jornada. El fresco levante que nos había deslizado suavemente entre los pesados galeones franceses ayudó también a estos una vez lograron virar. Imagínense vuecencias la estampa: una docena de galeras acoderadas al cobijo de una mole tratan de desembarcar sus suministros mientras se juntan en la playa escuadrones franceses de caballería e infantería para impedirlo y una marabunta de galeones barloventeados se les echa encima vomitando fuego. Aquello fue un infierno.
Salió el de Villafranca, y con él nuestro general don Francisco Mejía, para evitar la destrucción completa de la escuadra. Forzaron el bloqueo las galeras de sendos Atlantes, y otras también, mal que acribilladas a balazos y envueltas en grisáceas humaredas. En la patrona de Sicilia anduvimos menos fortunosos. Nosotros y los genoveses. Quedó nuestra galera rasa como un pontón tratando de seguir a las demás. Crujía su tablazón al encajar los innumerables impactos de balas de cañón, y nos regaba las cabezas rapadas la sangre de los marineros y soldados que aguantaban el trago en cubierta o parapetados en la corulla. Ríanse sus señorías de Lepanto. La cámara de boga era entonces escenario propio de una obra dantesca, con trescientas almas aterrorizadas y encadenadas, gimoteando todas en las lenguas castellana, italiana, catalana y turquesca; viéndose ya las más de ellas en el otro barrio.
Bramaba como un toro el cómitre Hernández, golpeando cabezas y espaldas casi por igual, y el sotacómitre, impotente, cayó debajo de un banco. Parecía que iba la galera a dar al través y que nos ahogaríamos todos. Yo estaba muerto de miedo, y como estimo comprenderán vuestras mercedes, ya no remaba, sino que lloraba por acabar de tan triste y miserable modo. En estas estaba, que el turco Sansón se desherró él solo sin ayuda del herrador, y cadena en mano le partió la crisma al hideputa del cómitre, que cayó al suelo como un saco de patatas. Aquel fiero otomano no tenía intención de hacerle compañía a los peces, y yo menos aún, así que le pedí muy gentilmente que, por favor, me desherrara como buen camarada, cosa que hizo tras soltar al catalán Huguet.
¡Libre al fin! Pero a bordo de una galera del señor rey de España que si no se iba a pique, poco le faltaba. Corrí como un gamo por la crujía, felicísimo de verme libre, y me llegué hasta la corulla, y cuál fue mi sorpresa, que estaba la arrumbada desierta. Allí no había soldado alguno; las piecezuelas de artillería estaban desatendidas, y no quedaban más que unos cuantos arcabuces tirados en el suelo mojado. Habían huido capitán y tripulación, me dije, a bordo del esquife, dejándonos a los galeotes abandonados a nuestra suerte, que no era tan mala, pues la galera estaba algo apartada de la mole del puerto, derivando lentamente de vuelta a la playa. Me asomé sobre la borda, y pude ver en efecto que el esquife se alejaba con don Enrique Benavides, que en su augusta condición no perdía la compostura, y un buen golpe de soldados y marinos de los que habían salvado el pellejo entre tanta rociada francesa.
No pareció importar a los franceses que estuviera nuestra galera afondándose sin remedio. Sus grandes galeones siguieron vomitando fuego sobre nosotros cual ardientes volcanes, descargando de golpe sobre la maltrecha galera cientos de balas con sus cañones y mosquetes. El atronador ruido hacía bramar el mar y temblar la tierra, y quitaba el humo la vista del cielo. Siete eran las galeras, con la patrona de Sicilia, que soportaban el inhumano castigo; los árboles partidos, las antenas despedazadas, las tablas astilladas, rotas las velas y las jarcias. Los galeotes desherrados, llevados por el terror, se arrojaron al mar en masa, tratando de ganar las playas a nado. Confieso a vuestras mercedes que yo habría hecho lo propio de no haberme cogido del brazo el catalán Huguet cuando iba ya a saltar por la borda.
“Rico despojo tenemos”, me dijo. “Aprovecha y llénate la faltriquera”. Ayudado por el bravo Sansón, el catalán hizo entonces una visita a la carroza, rompiendo a golpe de hacha cuanto arcón encontraba. Si el turco sentía inclinación por el oro, del que lleno un saquillo entero, prefería el catalán los pliegos, papeles y esa clase de cosas. Tan poco común pintaba el cuadro, que comencé a preguntarme quien sería el tal Huguet. Resultó a la postre ser capitán de migueletes, muy querido del gobernador Margarite, con quien él había servido y hecho amistad. Ajeno yo a todo esto entonces, robaba como el que más, y lo primero que hice fue despojarme de mis harapos y cambiarlos por ropas de soldado, que entre tanto muerto era de la única que había.
El Sol descendía tras las colinas lejanas de poniente cuando la galera, anegada ya la cámara de boga casi por completo, quedó varada en la playa. Salté yo al agua, y siguiérnome Huguet y el turco Sansón, que éramos los únicos que permanecíamos a bordo. Íbamos los tres vestidos de soldados, con coleto de ante y espada al cinto, y de no ser por nuestras testas rasuradas, que apenas ocultábamos con toscos sombreros, habríamos pasado lindamente por mílites. Estaba la orilla, a tales alturas, alfombrada de cuerpos henchidos de agua, tanto de galeotes como de soldados y marinos, pero sobre todo de los primeros, que flotaban también en los bajíos, entre sacos de harina mojada y toneles rotos vacíos ya de su contenido. La escabechina habíase remansado un poco ahora, y la soldadesca y los paisanos acudían con carros y carretas a salvar cuanto se podía del desastre.
Tal era la algazara que reinaba en la marina, con hombres a pie y a caballo acopiando despojos del agua, que los galeotes, muchos de los cuales nos cubríamos con ropas ajenas, iban juntándose en grupos, aquí y allá, ora riñendo con los soldados, ora negociando con ellos su libertad o lo que fuera, que no hay como verse desherrado para crecerse en osadía. Cuando era ya noche cerrada, sin más luz que la de las estrellas y la luna, Huguet nos sacó de allá a mí y a Sansón, y nos ocultamos los tres entre los matojos y las bejucos que crecían en las dunas, bien cubierta nuestra retaguardia por los salobrales y los estanques que se extendían tras los altozanos arenosos.
Más tarde se desató de nuevo el infierno en la marina frente a Tarragona, pero nosotros estábamos ya a buen recaudo. Vi encenderse entonces cuatro o cinco barcas como teas llameantes en medio de la negrura, y se deslizaron ágiles en dirección a las galeras varadas a lo largo de la orilla. “Brulotes”, dijo secamente el Sansón. Los franceses arrojaban aquellos ingenios diabólicos sobre las destartaladas galeras para acabar de arruinarlas, y para evitarlo salieron los de la guarnición sobre ellos como valientes, dispuestos a desviarlos o a perecer abrasados. Seguían a los brulotes barcalongas de la escuadra francesa atestadas de mosqueteros, y se trabó una gruesa escaramuza. Allí perecieron, peleando como leones, el maestre de campo Leonardo de Moles y Fabricio Piñano, capitán de caballos, que pagaron con sendas vidas los desmanes cometidos contra los paisanos catalanes el año anterior de 1640.
En cuanto a mí, estaba vivo, libre del remo, y acompañado de un hombre que podía retorcerle el pescuezo a un buey como si nada y de otro que podía sacarme del trago, con lo cual no me lamentaba en absoluto. Salí de allí, a fin de cuentas, con la faltriquera llena para darme durante cierto tiempo a la buena vida, cosa que hice aquí y allá antes de reprender el oficio de pícaro, que otro no conocía. Pero esa es otra historia; llena, voto a Cristo, de grandes hechos y aventuras. Quizás en un futuro la refiera al pormenor a vuestras mercedes. Si no, sigan vuecencias tan campantes, y que les aproveche…
Bruselas, año de 1656.
Si quieres debatir este Microrelato entra en su foro de discusión